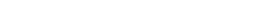Dra. Romané Landaeta Sepúlveda, investigadora CEDER, Universidad de Los Lagos.
Académica del Magíster en Ciencias Humanas mención Historia
La defensa de la naturaleza ha sido una de las demandas históricas de las comunidades indígenas en América Latina. La exigibilidad de derechos en esta materia, ha llevado la voz de mujeres que, desde saberes tejidos fuera de la academia, han logrado constituir un movimiento social transnacional e intergeneracional que aboga por un propósito ancestral: el cuidado y defensa de la naturaleza y que, a luz de las actuales evidencias científicas, adquiere una preocupación global.
Se trata de lideresas que están fuera de los cánones clásicos del poder, cuyas formas de habitar los territorios tienen un sentido ético de armonía y cuidado, cuestión contraria al extractivismo, centrado en la explotación masiva e indiscriminada de recursos naturales. Representan formas de cuidar y habitar los territorios, contrarios a las lógicas del mercado. Ellas siembran el tiempo de la vida.
Organismos internacionales como el PNUD advierten sobre los graves peligros que enfrentan las personas defensoras de territorios y biodiversidad. En este caso, las lideresas están expuestas a diversas formas de violencia, incluyendo criminalización, intimidación, desplazamiento forzado y, en los casos más extremos, asesinatos. La invisibilidad sistémica de las violencias y la falta de información oportuna impiden que los Estados actúen con la debida diligencia para prevenir, investigar, juzgar y sancionar estos crímenes. Por ello, la labor de documentación realizada por las organizaciones defensoras en la región es de suma importancia.
En Chile, el caso de Julia Chuñil desaparecida desde el 08/11/ 2024, fue llevado a la CIDH que reconoció el principio de debida diligencia como consecuencia de los múltiples criterios de vulnerabilidad: mujer indígena, lideresa de una comunidad rural, y defensora de derechos territoriales y ambientales (resolución 48/2025). El evidente sesgo comunicacional para informar sobre su desaparición, y la lentitud para investigar por parte del Ministerio Público, ha generado manifestaciones de la sociedad civil y ha impulsado la activación de mecanismos del Acuerdo de Escazú.
La exigencia de verdad y justicia de las comunidades mapuches y organizaciones medioambientales no solo busca respuestas, sino también nos obliga a confrontar una realidad: ¿cómo podemos proteger a las lideresas indígenas de una discriminación interseccional que las vulnera por su triple condición de mujeres, indígenas y activistas? Para ello es importante reconocer y respetar su cosmovisión y el valor central que tienen en sus comunidades, especialmente en la defensa del territorio y la biodiversidad.